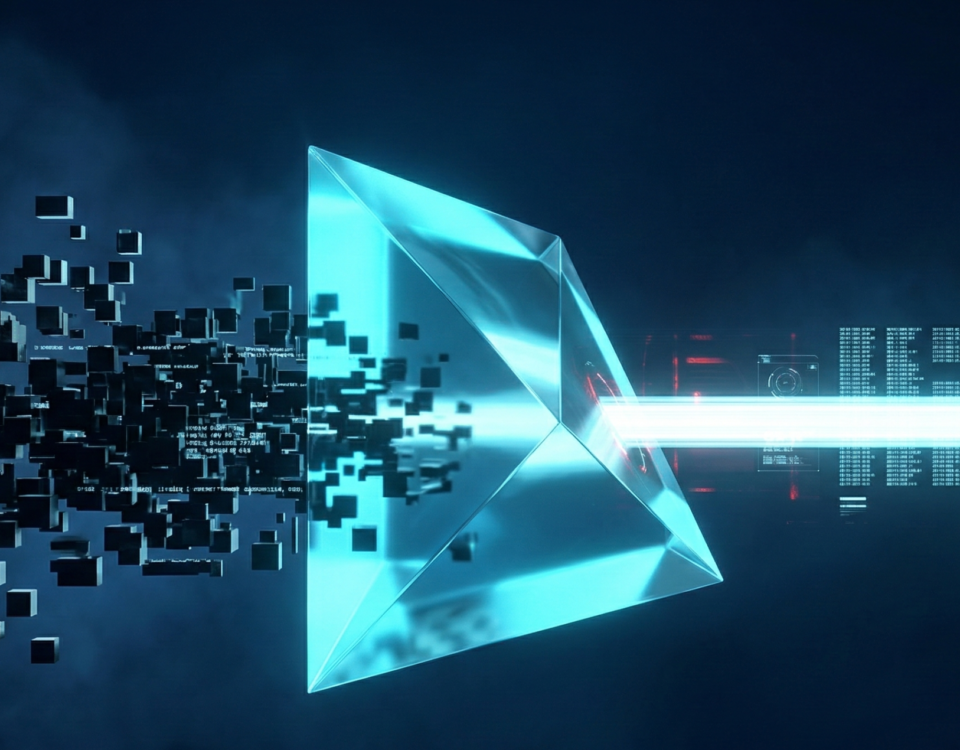Distrito Norte: Cuando el urbanismo inteligente se encuentra con el MarTech
diciembre 12, 2025
Decorar para navidad te hace más feliz
diciembre 12, 2025Imaginen por un momento el año 1970. El mundo estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. La carrera espacial nos había llevado a la Luna, la genética empezaba a descifrar el código de la vida y la tecnología prometía un futuro brillante. Pero en medio de esa euforia, un hombre llamado Van Rensselaer Potter, un oncólogo de la Universidad de Wisconsin, sentía una profunda inquietud. Él veía dos trenes a gran velocidad que corrían por vías separadas, alejándose el uno del otro. En un tren viajaba la ciencia, la biología, la capacidad técnica de hacer cosas increíbles. En el otro viajaban las humanidades, la ética, la sabiduría sobre lo que deberíamos hacer.
Potter sabía que si esos dos trenes no se encontraban, el destino no sería el progreso, sino el desastre. Fue entonces cuando escribió un libro fundamental: “Bioethics: Bridge to the Future” (Bioética: un puente hacia el futuro). Él no inventó la ética, pero le dio un nombre nuevo y una misión urgente: la bioética debía ser la “ciencia de la supervivencia”.
Hoy, quiero invitarlos a cruzar ese puente conmigo. Quiero que exploremos no solo de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Porque hoy, cincuenta años después, estamos construyendo un nuevo tramo de ese puente, ya no solo sobre el abismo biológico, sino sobre el digital. Y aunque a veces el panorama parezca aterrador —con inteligencias artificiales opacas y datos que nunca duermen—, tengo una buena noticia: nunca hemos estado mejor equipados moralmente para afrontar el futuro.
Se aprende de la oscuridad
Para entender por qué soy optimista, primero debemos reconocer que nuestra ética actual no nació en una torre de marfil; nació en el barro, en el dolor y en la indignación. La bioética es hija de nuestra capacidad de decir “nunca más”.
A menudo olvidamos a Fritz Jahr, ese pastor alemán visionario que ya en 1927 acuñó el término Bio-Ethik. Él tuvo una intuición hermosa: el imperativo bioético debía extenderse a todos los seres vivos. Pero la historia, trágicamente, tomó otro rumbo antes de escucharle.
Tuvimos que atravesar el horror de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los Aliados liberaron los campos de concentración y descubrieron los experimentos de los médicos nazis, el mundo contuvo el aliento. No había leyes para juzgar tanta crueldad disfrazada de ciencia. De ese vacío legal y moral nació el Código de Núremberg en 1947. Fue un momento fundacional: establecimos que el consentimiento voluntario es sagrado. Dijimos que ningún ser humano puede ser utilizado como un simple medio para el fin de otro.
Pero la historia no es lineal, y a veces olvidamos nuestras propias lecciones. Cruzando el Atlántico, en Estados Unidos, se gestaba la tragedia de Tuskegee. Durante cuarenta años, el sistema de salud pública estudió la sífilis en 400 hombres afroamericanos pobres. Lo terrible no fue solo la enfermedad, sino la traición: cuando apareció la penicilina, la cura milagrosa, se la negaron. Querían ver cómo morían, no cómo vivían. Y en la escuela de Willowbrook, infectaron deliberadamente a niños con discapacidad mental con hepatitis.
¿Por qué les cuento esto en un mensaje sobre optimismo? Porque la reacción a estos horrores fue la creación de estructuras éticas más fuertes. La indignación pública tras Tuskegee dio a luz al Informe Belmont a finales de los 70.
Este documento no es solo un papel; es un monumento a la dignidad humana. Nos dio tres faros de luz: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Aprendimos que la ciencia sin conciencia es solo crueldad, y creamos los comités de ética y las regulaciones que hoy nos protegen. La bioética demostró que la humanidad tiene un sistema inmunológico moral: cuando detectamos un virus ético, desarrollamos anticuerpos.
Los cuatro pilares de Belmont
Sobre la base de Belmont, dos pensadores, Beauchamp y Childress, construyeron lo que hoy llamamos el “principialismo”. Imaginémoslo como una mesa de cuatro patas que sostiene nuestra integridad. Y quiero que piensen en estos principios no como reglas médicas aburridas, sino como herramientas para su vida diaria, incluso en la era digital.
El primero es la autonomía. Es el reconocimiento de que tú eres el autor de tu propia vida. En medicina, significa que el médico no es un dios paternalista; tú decides sobre tu cuerpo.
El segundo y tercero son la pareja inseparable: no maleficencia y beneficencia. La primera es la herencia de Hipócrates: primum non nocere, ante todo, no hacer daño. Es la línea roja que no cruzamos. La segunda nos empuja a ir más allá, a actuar activamente por el bienestar del otro.
Y finalmente, la justicia. La idea de que los beneficios y las cargas deben repartirse equitativamente. Que tu código postal, tu raza o tu cuenta bancaria no deberían determinar si vives o mueres.
El filósofo español Diego Gracia nos dio una clave brillante para cuando estos principios chocan. Nos dijo que hay dos niveles. Un “nivel público”, de ética de mínimos, donde mandan la no maleficencia y la justicia. Estos son obligatorios; no puedes dañar a otro ni discriminarlo, sin importar tus creencias. Y un “nivel privado”, de ética de máximos, donde viven la autonomía y la beneficencia. Es decir, tú puedes buscar tu propia felicidad y decidir qué es bueno para ti, siempre y cuando no rompas el suelo básico de la justicia y el no daño.
La filosofía detrás del telón
Todo esto se sostiene sobre hombros de gigantes. Cuando enfrentamos un dilema, en realidad estamos reanudando una conversación que comenzó hace siglos.
Por un lado, tenemos a Jeremy Bentham y John Stuart Mill con el utilitarismo. Ellos nos preguntan: ¿qué acción produce la mayor felicidad para el mayor número de personas? Es una ética de resultados, de cálculo. Es la lógica que usamos en salud pública o cuando un algoritmo decide cómo optimizar el tráfico. Pero el utilitarismo tiene un peligro: puede aplastar a la minoría en nombre de la mayoría.
Por eso necesitamos a Immanuel Kant y su deontología. Kant es el guardián de la línea roja. Él nos dice que hay cosas que son correctas o incorrectas en sí mismas, sin importar las consecuencias. Nos regaló el imperativo categórico y, sobre todo, la idea de que el ser humano es un fin, nunca un medio. Cada vez que te indignas porque una empresa vende tus datos privados para ganar dinero, eres kantiano. Estás gritando: “¡Yo no soy un producto, soy una persona!”.
Y no olvidemos la ética de la virtud, que viene de Aristóteles y llega hasta nosotros a través de autores como Pellegrino. Aquí la pregunta no es “¿qué debo hacer?”, sino “¿quién debo ser?”. Se trata del carácter, de la compasión, de la integridad.
El salto al ciberespacio: el derecho al olvido
Ahora, llevemos todo este bagaje —desde Núremberg hasta Kant— y crucémonos con él hacia nuestro presente digital. Aquí es donde muchos se vuelven pesimistas. Dicen que la privacidad ha muerto, que somos esclavos del big data. Pero yo veo algo diferente. Veo a la bioética evolucionando en tiempo real.
Pensemos en el derecho al olvido. La memoria humana es imperfecta, y gracias a Dios que lo es. Olvidar es una función biológica necesaria; nos permite sanar, perdonarnos, reinventarnos. Pero la memoria digital es perfecta, indeleble y eterna. Un error que cometiste hace 15 años sigue ahí, en la primera página de Google, definiéndote para siempre.
En 2014, el caso Costeja contra Google Spain cambió la historia. Un ciudadano español dijo: “Ya pagué mis deudas, ¿por qué sigo encadenado a ese pasado en internet?”. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón.
Esto no es censura. No se trata de reescribir la historia ni de quemar periódicos en una hemeroteca (eso sería totalitarismo). Se trata de desindexación. Se trata de romper el vínculo automático entre tu nombre y un dato que ya no es relevante.
Aquí es donde entra mi visión optimista: el derecho al olvido es el triunfo de la biología sobre la tecnología. Es la sociedad diciendo que el ser humano es una entidad dinámica, que cambia y evoluciona, y que tenemos derecho a no ser definidos perpetuamente por un momento estático de nuestro pasado. Es la aplicación digital del principio de beneficencia: permitir que la persona rehaga su vida. Y es también justicia: evitar la estigmatización eterna.
Por supuesto, hay tensiones. Organizaciones como Access Now nos advierten con razón sobre el peligro de privatizar la justicia, de dejar que Google decida qué recordamos. Y en América Latina, debemos ser vigilantes para que este derecho no se use para que políticos corruptos “laven” su historial. El derecho al olvido es para el ciudadano vulnerable, no para borrar el interés público. Pero el simple hecho de que estemos teniendo este debate, de que estemos legislando límites al gigante tecnológico, es una victoria del humanismo.

La bioética del algoritmo
Y llegamos al gran protagonista de nuestra era: la inteligencia artificial. Aquí los desafíos son inmensos. Hablamos de la “caja negra”: algoritmos tan complejos que ni sus creadores saben cómo llegan a una conclusión. Si una IA te deniega un crédito o un tratamiento médico y no puede explicarte por qué, está violando tu autonomía y tu derecho a la comprensión.
Hablamos del sesgo algorítmico. Hemos visto algoritmos de salud en EE. UU. que asignaban menos cuidados a pacientes negros que a blancos con la misma enfermedad, simplemente porque el algoritmo aprendió de datos históricos de gasto sanitario, y los pacientes negros históricamente tenían menos acceso (y por tanto gastaban menos). Hemos visto el software COMPAS en justicia penal, prediciendo falsamente que los acusados negros reincidirían más que los blancos. Hemos visto la aporofobia digital en Países Bajos, persiguiendo a inmigrantes pobres bajo falsas acusaciones de fraude.
Es fácil mirar esto y desesperarse. Es fácil pensar que estamos codificando nuestros peores prejuicios en silicio. Pero aquí está el giro optimista, la oportunidad oculta: la inteligencia artificial está actuando como un espejo de aumento de nuestra propia sociedad.
Esos sesgos racistas o clasistas no los inventó la máquina; los aprendió de nosotros. Estaban ahí, latentes en nuestros sistemas judiciales y hospitalarios, a veces invisibles o negados. Al ponerlos en un algoritmo, se vuelven evidentes, medibles y, lo más importante, corregibles.
La “bioética digital” nos está obligando a auditar nuestra propia moralidad. Nos obliga a preguntarnos: ¿qué datos estamos usando?, ¿a quién estamos dejando fuera? Hoy, ingenieros y éticos trabajan juntos para desmantelar estas cajas negras. Estamos pasando de una aceptación ciega de la tecnología a una exigencia activa de explicabilidad y transparencia.
El principio de justicia se está redefiniendo: ya no es solo distribuir medicinas, es distribuir equidad algorítmica. El principio de no maleficencia ahora significa: “No programarás el prejuicio”.
Incluso estamos debatiendo sobre el antropomorfismo, sobre esos chatbots que fingen emociones. La ética nos alerta: no permitamos el “antropomorfismo deshonesto”. No dejemos que una máquina manipule nuestras emociones simulando una empatía que no siente. Esto nos protege, nos mantiene anclados en la realidad de que la dignidad y la responsabilidad moral pertenecen a los humanos, no al código.
Quiero terminar este artículo, volviendo a la imagen de Van Rensselaer Potter y su puente. Durante mucho tiempo, pensamos que el progreso era simplemente hacer cosas más rápidas, más potentes, más eficientes. Pensamos que la tecnología era un tren imparable y que la ética era un pasajero molesto que intentaba frenarlo.
Pero la historia de la bioética, desde los juicios de Núremberg hasta el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, nos enseña una verdad diferente. La ética no es un freno; es el timón. Sin timón, la velocidad solo te lleva más rápido al naufragio.
El mensaje que quiero que se lleven es de empoderamiento. No somos víctimas pasivas de la era digital. Somos los arquitectos de este nuevo puente. Tenemos los planos:
-
Tenemos la autonomía para exigir el control de nuestros datos.
-
Tenemos la justicia para auditar a nuestros algoritmos.
-
Tenemos la benevolencia para diseñar tecnología que amplifique lo mejor de la naturaleza humana, no que explote sus debilidades.
-
Y tenemos la dignidad kantiana para recordar que ninguna eficiencia tecnológica vale más que un solo ser humano.
El futuro no está escrito en código binario; está escrito en nuestros valores. La bioética comenzó como la ciencia de la supervivencia biológica. Hoy, se ha convertido en la ciencia de la supervivencia de nuestra humanidad en un mundo de máquinas. Y si miramos nuestra historia, si miramos cómo hemos transformado el horror en derechos y la oscuridad en principios, tengo la certeza absoluta de que vamos a lograrlo.