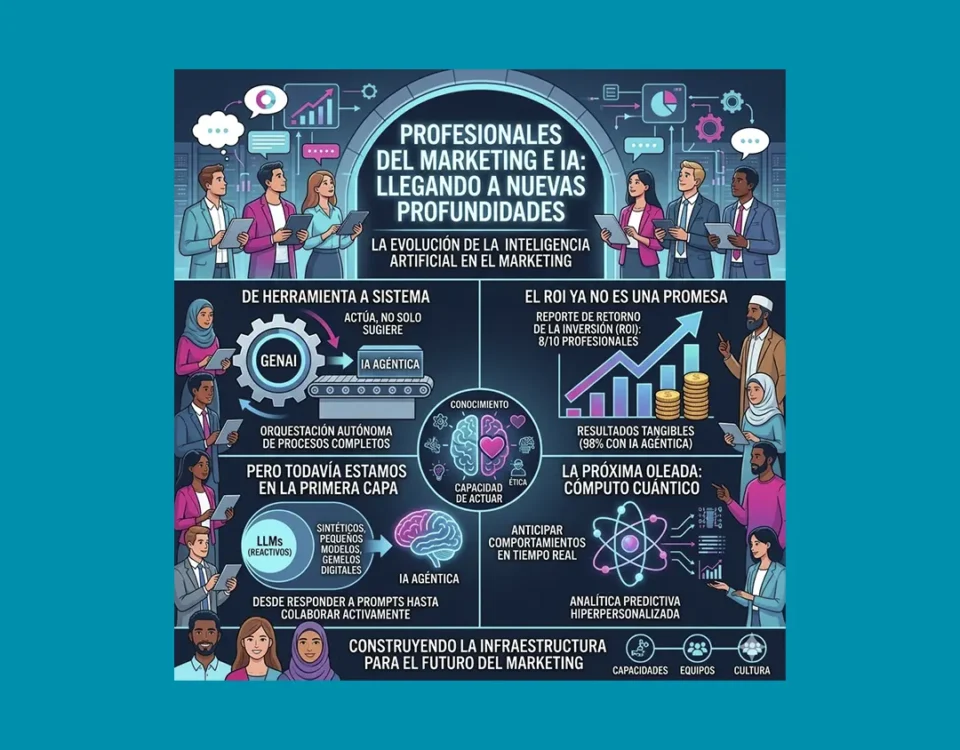El CIO en la mesa de decisiones
diciembre 29, 2025
Falsa guía de ChatGPT instala malware en Mac
diciembre 30, 2025¿Imbecilidad artificial? Inteligencia artificial.
(Gerardo Juarez — Bola, maestro en Artes Libres y Ciencias por la Universidad de San Diego State)
Hay libros que no buscan enseñarte algo nuevo, sino ayudarte a mirar de otra manera aquello que creías entender. La inteligencia artificial no piensa (el cerebro tampoco), de Miguel Benasayag y Ariel Pennisi, es uno de esos libros. No es un tratado técnico ni un manifiesto contra la tecnología; es una conversación profunda, casi íntima, que usa a la inteligencia artificial como espejo para preguntarnos algo mucho más esencial: qué significa pensar y, en el fondo, qué significa ser humano.
Vivimos en una época que ha confundido pensar con procesar información. Nos hemos acostumbrado a decir que el cerebro es una computadora biológica y que la mente funciona como un software sofisticado, y desde ahí el paso parece lógico: si una máquina conversa, escribe, explica y corrige, entonces piensa. Benasayag y Pennisi desmontan esa idea con una afirmación tan simple como provocadora: la inteligencia artificial no piensa, y el cerebro tampoco. No porque seamos menos, sino porque pensar no ocurre en un órgano aislado ni en un sistema de cálculo; pensar ocurre en la vida.
No pensamos desde una pieza del cuerpo, pensamos como totalidad. Pensamos con los pies que caminan, con la piel que siente, con la memoria que carga historia, con las emociones que nos atraviesan y con el contexto que nos rodea. Pensar no es calcular ni optimizar, es un acontecimiento que emerge cuando un ser vivo, situado y vulnerable, se enfrenta al mundo.
La llegada de la inteligencia artificial generativa vuelve esta reflexión inevitable. Estas tecnologías no solo automatizan tareas, también simulan con una precisión sorprendente aquello que durante mucho tiempo creímos que era pensar. Dialogan, razonan, acompañan, explican, y justo por eso nos obligan a detenernos. Tal vez la pregunta no sea si la máquina piensa, sino si alguna vez entendimos realmente qué era pensar.
El libro insiste en algo fundamental: pensar implica incertidumbre, implica fricción, error y afectación. Pensar sucede en un cuerpo que puede fallar, cansarse y doler. Por eso la inteligencia artificial, aunque poderosa, no piensa. Funciona, opera, optimiza, pero no vive, no está expuesta al mundo ni a sus consecuencias.
De ahí se desprende una reflexión profunda sobre la empatía. La empatía no es una respuesta correcta ni una simulación bien lograda, no se calcula ni se programa. La empatía se padece. Surge cuando uno se deja afectar por el otro, cuando se expone y corre el riesgo de sentir. Una máquina puede decir las palabras adecuadas, incluso puede decirlas mejor que muchos humanos, pero no puede ser tocada por la herida ajena. Donde no hay vulnerabilidad, no hay empatía verdadera.
Algo similar ocurre con lo que los autores llaman fuerza interior. No se trata de poder, ni de inteligencia superior, ni de eficiencia. La fuerza interior es la capacidad de sostener la vida aun cuando no hay garantías, de seguir adelante incluso cuando el cuerpo es frágil y el futuro incierto. La inteligencia artificial siempre busca optimizar; el ser humano, muchas veces, simplemente persevera.
Todo esto dejó de ser teoría para mí hace unos días, cuando vi un video que no he podido olvidar. En él aparece un niño con epidermólisis bullosa, una enfermedad con la que nació, un niño que ha perdido los dedos y otras partes del cuerpo, un cuerpo profundamente vulnerable, herido desde el origen, que no encaja en ninguna lógica de rendimiento ni de eficiencia.
En el video el niño está mirando un iPad. En la pantalla aparece un juguete que desea, un muñequito llamado Ave Fénix, un superhéroe con alas enormes y mucho poder. Una mujer extraordinaria conversa con él y no hay prisa ni lástima, solo presencia, cuidado y escucha. En ese diálogo mínimo sucede algo que ninguna inteligencia artificial puede producir ni comprender del todo: la ilusión. A pesar de la fragilidad extrema de su cuerpo, ese niño desea, imagina, proyecta. Desde un cuerpo que ha perdido partes, imagina alas; desde una vida atravesada por el dolor, imagina poder.
Ahí entendí algo esencial. La fuerza humana no está en la ausencia de fragilidad, sino en aquello que, a pesar de ella, sigue vivo por dentro. Eso no es cálculo ni optimización ni procesamiento de información, es misterio humano.
La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, pero hay seres humanos que, incluso desde la vulnerabilidad más radical, nos enseñan qué significa estar vivos. Son rectores silenciosos de empatía y gracias a ellos, y no a las máquinas, deberíamos animarnos a construir un mundo mejor, porque si algo nos está pidiendo esta era tecnológica no es más inteligencia, sino menos imbecilidad frente a lo humano.